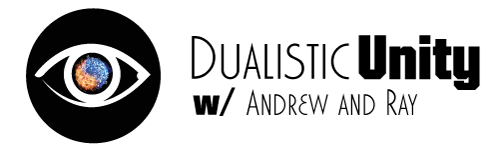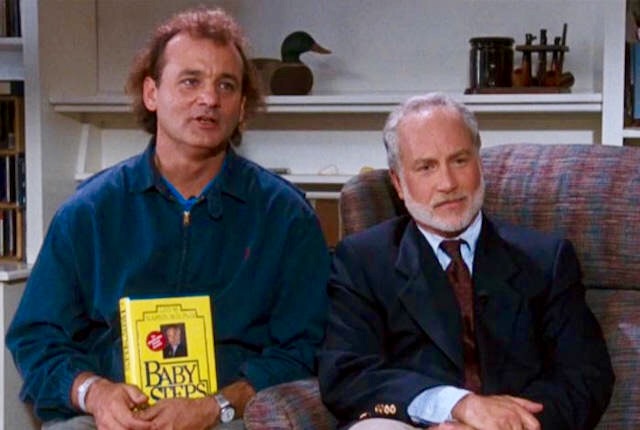(Este artículo también está disponible en Inglés→ Haz clic aquí)
Crecí orgullosa de llamarme española.
Orgullosa de ser hispana.
Orgullosa de ser boricua.
Orgullosa de ser puertorriqueña.
Y entonces, un día, todo me golpeó de una sola vez:
Español no significa indígena.
Español significa colonizador.
España no es la tierra de origen de mi familia.
España es el penúltimo imperio que gobernó la tierra de origen de mi familia.
Después de que España perdió Puerto Rico en 1898, la isla fue transferida a Estados Unidos (bajo el Tratado de París), donde permanece hasta el día de hoy como un territorio no incorporado:
todavía gobernado por Estados Unidos, todavía limitado, todavía no soberano.
Y sin embargo, el dominio español nunca me fue presentado como ocupación.
Solo como cultura.
La identidad que nos entregaron no era nuestra
Puerto Rico no comenzó con España.
No comenzó con el catolicismo.
No comenzó con apellidos españoles, idioma español ni linajes españoles.
Todo eso llegó después de la conquista.
El pueblo taíno ya estaba aquí.
Ya tenía su propio idioma.
Sistemas espirituales.
Prácticas medicinales.
Agricultura.
Cuidado y gestión de la tierra.
Gobernanza comunitaria.
Luego llegó España —
con espadas en una mano y cruces en la otra.
Lo que siguió no fue “conversión”.
Fue borrado mediante fuerza, enfermedad, esclavitud y obediencia.
Y aunque los registros coloniales suelen hablar de extinción,
el pueblo taíno no desapareció.
Fue fragmentado, absorbido, renombrado y silenciado —
pero persiste en los linajes, en las prácticas, en la comida y en los cuerpos.
Borikén fue el nombre primero
Antes de ser renombrada San Juan Bautista,
antes de convertirse en Puerto Rico,
esta isla se llamaba Borikén — el nombre taíno para la tierra misma.
Borikén no era una marca poética.
Era un lugar vivo, arraigado en significado, memoria y pertenencia.
Cuando España renombró la isla, no fue una decisión administrativa neutral;
fue un acto de borrado simbólico.
Renombrar la tierra es un acto colonial clásico.
Renombrar es declarar propiedad.
Escribir por encima de la presencia indígena con autoridad imperial.
Originalmente, Puerto Rico — “Puerto Rico” — se refería solo al puerto principal.
Con el tiempo, los nombres se invirtieron:
la isla pasó a llamarse Puerto Rico
y la capital se convirtió en San Juan.
Esto no fue accidental.
La colonización no comienza solo con violencia.
Comienza con el cambio de nombres.
Y aun así, la palabra Boricua sobrevivió.
La gente se llamó Borikua, Borincano, Borinqueño —
gente de Borikén.
Cada vez que decimos esa palabra, pronunciamos un nombre más antiguo que la colonización,
hayamos sido enseñados eso o no.
Seamos honestos sobre el papel del catolicismo
A los pueblos indígenas no se les introdujo el cristianismo con suavidad.
Se les exigió demostrar devoción para sobrevivir.
Si no podías convencer a tus captores de que amabas a Cristo,
de que honrabas a la Iglesia,
de que te sometías a gobernantes “ordenados por Dios” —
eras castigado.
Esclavizado.
O asesinado.
Eso no es fe.
Eso es coerción.
El catolicismo en el Caribe no fue solo espiritual —
fue administrativo.
Funcionó como justificación para el robo de tierras,
la extracción de trabajo y el control social.
Y generaciones después, se presenta como herencia —
no como el sistema ideológico que ayudó a racionalizar un genocidio.
Entonces… ¿de qué estaba realmente orgullosa?
Esta es la pregunta que me rompió.
¿Estaba orgullosa de la resiliencia?
Sí — y esa parte es real.
¿Pero estaba, sin saberlo, orgullosa de:
- El idioma que reemplazó las lenguas indígenas
- La religión cristiana usada para justificar violencia masiva
- Los apellidos impuestos después de que las familias fueron desmanteladas
- El blanqueamiento de la identidad taína presentado como “civilización”?
Nadie nos enseñó a separar la supervivencia de la celebración.
Nos enseñaron a celebrar a quienes nos conquistaron.
“Hispano” no es una palabra neutral
“Hispano” centra a España.
No al Caribe.
No a las naciones indígenas.
No a los linajes africanos traídos por la esclavitud.
Coloca al imperio nuevamente en el centro de la historia,
donde todos los demás deben asimilarse imitando al imperio.
Ese marco importa.
Porque cuando centras al colonizador,
encoges los mundos que existían mucho antes de que el colonizador llegara.
Esto no es auto-odio. Es decir la verdad.
Cuestionar esto no significa que odie ser puertorriqueña.
Significa que amo la historia de mi familia lo suficiente como para querer la verdad.
Significa honrar:
- Lo que sobrevivió
- Lo que fue robado
- Lo que fue prohibido transmitir
- Lo que todavía vive en nuestros cuerpos aunque los nombres hayan sido borrados
Puedes sostener orgullo y duelo al mismo tiempo.
Merecemos una historia más completa
Estoy bien con no ser hispana.
Estoy bien con no ser puertorriqueña.
Estoy bien incluso con no necesitar “boricua” como identidad a la cual aferrarme.
Porque una identidad nunca es la persona,
y una etiqueta nunca es el pueblo.
Mi familia siempre será de esta isla.
Esa historia vive en mi sangre, en mi comida, en mi música, en mi duelo y en mi alegría.
Pero mi vida está compartida con personas de todo el mundo.
Si uso algún título para describirme, es humano.
Conocer la historia de un lugar — o de un pueblo — no los encierra dentro de ella.
La historia nos informa, pero no nos define.
Ninguna tierra posee la conciencia,
y ninguna frontera contiene la pertenencia.
Estamos conectados todo el tiempo, lo reconozcamos o no.
Y por eso, el nacionalismo comienza a parecer un concepto que vale la pena sostener con ligereza —
no algo que deba volverse una identidad rígida o una fuente de superioridad.
Demasiado a menudo, estas identidades amplían la distancia en lugar de construir puentes.
No necesito romantizar el dominio español como un regalo.
No necesito presentar la dominación católica como destino.
No necesito confundir colonización con cultura.
Nuestros ancestros no desaparecieron.
Fueron enterrados bajo el idioma, la religión y la obediencia —
y luego administrados bajo un nuevo imperio inglés que heredó la tierra sin deshacer el daño.
Recordarlos no requiere aferrarse a una bandera o a una etiqueta.
Requiere honestidad.
Y la honestidad no nos divide.
Nos devuelve a la conexión —
con nosotros mismos,
con los demás,
y con la verdad de que ninguna identidad puede contener lo que realmente somos.
Una invitación a ir más profundo
Si esta realización se siente inquietante, no estás solo.
Yo misma todavía estoy procesándola.
Claro que estamos donde estamos.
Claro que nos identificamos como lo hacemos.
Nada de este condicionamiento fue elegido —
lo absorbimos en la infancia, mucho antes de tener el lenguaje o la libertad para cuestionarlo.
Por eso esto puede sentirse como si el suelo se moviera bajo los pies.
Si quieres explorar esto con suavidad y honestidad,
el libro Proof That You’re God (el libro está en inglés por ahora) es una invitación a profundizar en las identidades a las que nos aferramos —
especialmente aquellas que ni siquiera notamos que nos están moldeando.
No se trata de rechazar la cultura o la historia,
sino de ver con claridad dónde termina la identidad
y dónde comienza la humanidad compartida.
Puedes encontrarlo aquí:
👉 https://www.amazon.com/dp/B0DKCMR183/
No necesitas llegar a una conclusión.
No necesitas “soltar” tu identidad de la noche a la mañana.
Solo necesitas curiosidad.
Una reflexión para quedarte con ella:
Si todas las etiquetas que uso para describirme se dejaran a un lado por un momento —
nacionalidad, etnicidad, religión, cultura —
¿qué queda ahora mismo, antes de buscar otro nombre?
No hay una respuesta correcta.
No tiene que haberla.
A veces, lo más honesto que podemos hacer es pausar,
sentir la incomodidad
y dejar que la pregunta respire —
sabiendo que ninguno de nosotros es solo el canadiense, el estadounidense, el puertorriqueño
o cualquier otra identidad en la que fuimos criados.
Somos algo previo a todo eso.
Un ser humano.